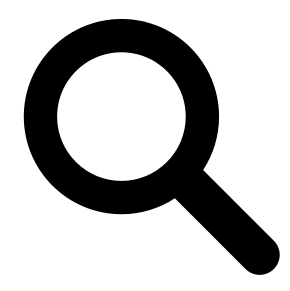Foto: Pablo A. Mendivil
LUGARES QUE NO QUIERO COMPARTIR CON NADIE
Tardaba Elvira Lindo en escribir un libro sobre Nueva York. Su marido, Antonio Muñoz Molina, ya lo habĂa hecho, el envolvente Ventanas de Manhattan, como tambiĂ©n lo hicieron a principios del siglo 20 Lorca y Juan RamĂłn cuando esa pequeña isla era casi inalcanzable econĂłmicamente desde este lado del Atlántico. Ahora, siendo raro el que no la ha pisado o no baraja vuelos de bajo coste, la literatura de una de las ciudades más literarias carece de la ceguera que deja su primer flashazo. De tan accesible, la panaderĂa cobra más importancia que la Estatua de la Libertad, un supermercado posee una gama cromática más amplia que los luminosos de Broadway y un pequeño y buen restaurante es mejor recuerdo que la infinitud de sus tejados. Lugares que no quiero compartir con nadie (Seix Barral) es ese texto sobre lo cotidiano en el que Elvira Lindo, entre otras cosas, conversa con desconocidos, los mira y desmenuza, pasea con su perra a orillas del Hudson, va a clases de tai chi, busca las mejores galletas y hamburguesas de la ciudad y, sobre todo, sale a comer, sale a comer muchas veces. La mesa, tan protagonista como ella, es ese lugar donde conversa e intima rodeada de parroquianos anĂłnimos con amigos, esposo y familia. Más que un recorrido particular de sus rincones de la ciudad, podrĂa ser Ă©sta una guĂa gastronĂłmica personal que despierta en el lector ganas de llenarse el buche, tal y como confirman declaraciones como “El consuelo de esta pareja siempre está en los restaurantes. O en los supermercados. El consuelo está en la comida”.
Y, sin embargo, Nueva York, de la que tienen un concepto cristalino hasta los que nunca la pisarán, resulta realmente una excusa para hablar de otros asuntos más Ăntimos: el dĂa a dĂa del escritor, lo prosaico de una vida tan excitante en el escaparate, los amigos, los hijos, el compañero vital y las pasiones lectoras. Este Nueva York podrĂa ser Buenos Aires si Lindo viviera más abajo. O Londres o BerlĂn o Albacete o Bruselas. PodrĂa transcurrir en Madrid de haber querido escribir sobre su otro semestre mesetario. Sus lugares no están en ese islote con la inaudita capacidad de provocar vĂ©rtigo al revĂ©s por más juguetĂłn que sea el tĂtulo, sino en ella. Es un libro para los que rebuscan un pellizco de su intimidad en sus artĂculos, Elvira Lindo al cien por cien desde su portada; con un equilibrio entre aquellos brillantes Tintos de Verano y la melancolĂa de su anterior novela, Lo que me queda por vivir, que tiene lo más interesante en esa habilidad para las situaciones tronchantes (la caĂda al salir del ascensor y el miedo del ascensorista a que lo denuncie) y en los comentarios literarios, orgánicos y certeros pero tan alejados de la estrechez de la crĂtica, sobre Capote, Twain, Salinger, TĂłibĂn… TambiĂ©n es una lectura impĂşdica. La autoficciĂłn, la autobiografĂa y el diario (ÂżquĂ© más da lo que esto sea cuando nos inventamos la mitad de lo que somos?) reclaman sus dosis de vulnerabilidad y Lindo detalla sus visitas a un psiquiatra en Queens tras una reciĂ©n diagnosticada ansiedad crĂłnica. Un juego osado, especialmente cuando se desgranan impresiones tan subjetivas, el de exponerse al juicio del lector sin los parapetos de la ficciĂłn.